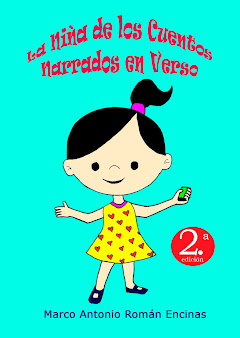Una memoria que funciona bien puede ayudar a crear lectores más eficaces, siempre que sepamos de qué manera nos puede ser más útil, y no confundamos su papel con el de la simple memorización.
Juana Pinzás lo explica de esta manera en su libro Metacognición y lectura: «Al hablar de registro perceptual y memoria activa nos estamos refiriendo a un estado de alerta inicial y a poder retener información durante el tiempo necesario para utilizarlo de inmediato o transferirla a la memoria de largo plazo. No se trata aquí de memorizar en el sentido de repetir textualmente la información como evidencia de aprendizaje, sino de poder evocar para actuar de acuerdo a dicho recuerdo, para elaborar y poder transferir información» (2003: 40).
Agrega luego: «El problema de la memorización como equivalente del aprendizaje radica en otras consideraciones y depende de la asignatura o materia de la que estemos hablando. En la lectura, por ejemplo, la memoria crea dificultades cuando el recuerdo de lo literal no deja lugar a la elaboración personal, cuando no se discrimina entre lo importante y lo secundario en el texto, cuando la evocación o el reconocimiento literal son los únicos elementos que se utilizan para “medir” el aprendizaje o la comprensión, etc. Por otro lado, en los grados finales de la educación primaria y, especialmente, en la secundaria, el alumno tiene que saber asociar, utilizar y recordar contenidos sin los cuales no se puede esperar que lleve a cabo un aprendizaje inteligente de las diversas asignaturas.
»Hay determinados conocimientos, sobre todo en las ciencias biológicas y físicas, que se tienen que aprender y recordar pues se utilizan una y otra vez para entender y relacionar contenidos más avanzados. El alumno que no los tiene claros y definidos en su memoria de largo plazo no avanza con facilidad en los aprendizajes subsiguientes» (2003: 40 y 41).
La investigadora remarca luego: «La diferencia con la memorización es que no se espera que repita textualmente lo que dice un libro particular, sino que sepa aplicar y utilizar la información en la solución de problemas. Esto sólo es posible si es capaz de relacionar la información que se le ofrece con su experiencia previa y con otros fragmentos o elementos de conocimiento que ya posee, de modo que entienda su sentido» (2003: 41).
Una memoria, entonces, que discrimina entre lo importante y lo secundario, relaciona la información con los conocimientos previos, y con contenidos complejos que son parte de nuestra estructura cognitiva, y permite la elaboración personal, entre otras cualidades, es la que resultará más provechosa en nuestro camino a convertirnos en lectores expertos.
Es sabido que muchos de los más grandes hombres de las ciencias y las humanidades poseían una memoria privilegiada. Ahora sabemos que, adecuadamente empleada, esa condición les podía facilitar, a su vez, el convertirse en grandes lectores.
Voy a mencionar aquí el caso de Alfonso Reyes, quien reúne ambas cualidades, y quien es, tal vez, el personaje que inspiró a Borges la redacción de su cuento «Funes, el memorioso», según lo infiere Braulio Hornedo en su artículo «Reyes el memorioso. Jorge Luis Borges y Alfonso Reyes; una amistad memorable» (véase:
http://www.alfonsoreyes.org/amigo.htm).
Horneda cita el testimonio de Alicia Reyes, nieta del escritor mexicano, quien relata esta anécdota sobre su abuelo: «La memoria de nuestro Alfonso era prodigiosa y mi padre se divertía jugando con él a las adivinanzas literarias: tomaba algún libro clásico y leía un trozo ya en prosa, ya en verso, y a las primeras de cambio, abuelito adivinaba autor y obra, ante el asombro de los que lo rodeábamos» (Ibíd.).
También cita Hornedo a José Rojas Garcidueñas, quien comenta la gran capacidad de lectura de Reyes: «Reyes leía con máxima atención aunque con rapidez extraordinaria: hojeando un libro recién llegado, pasaba las páginas de modo que parecía no haber podido leer sino algunas cuantas y salteadas líneas, pero de repente, levantando la vista, hacía algún comentario que demostraba lo mucho que se había enterado del contenido, en aquellos minutos que uno creería apenas bastantes para un menos que superficial ojeo. Yo fui testigo de ello varias veces...» (Ibíd.).
___________________
Nota: La foto de Alfonso Reyes que aparece en la parte superior de este envío fue tomada de la siguiente dirección electrónica:
http://www.justa.com.mx/?p=25036
Bibliografía
HORNEDO, Braulio. «Reyes el memorioso. Jorge Luis Borges y Alfonso Reyes; una amistad memorable». En:
La Capilla Virtual. Alfonso Reyes. [Consulta: 1 de febrero del 2012]. <
http://www.alfonsoreyes.org/amigo.htm>
PINZÁS GARCÍA, Juana.
Metacognición y lectura. 2.da ed. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003.
 Michèle Petit es una antropóloga francesa reconocida como una de las estudiosas más importantes en el mundo occidental del tema de la lectura y el rol que esta desempeña en la sociedad. Ella se empezó a interesar por estos temas desde 1992.
Michèle Petit es una antropóloga francesa reconocida como una de las estudiosas más importantes en el mundo occidental del tema de la lectura y el rol que esta desempeña en la sociedad. Ella se empezó a interesar por estos temas desde 1992.