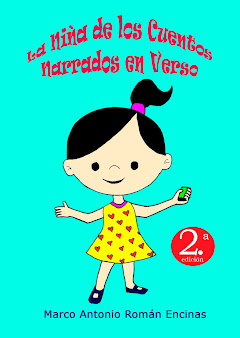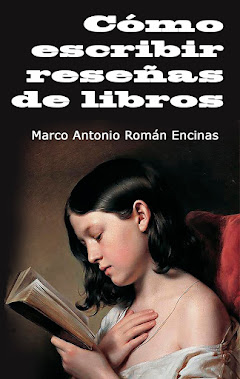POSTEGUILLO,
Santiago
Editorial
Planeta. Barcelona (España), 2012
Lo
más llamativo de este impreso es el diseño de su tapa blanda, que muestra al
personaje creado por Mary Shelley leyendo a Cervantes sentado en un mueble con decorados de estilo antiguo en medio de
una compacta penumbra despedazada por los dardos de luz arrojados por el fuego
de la chimenea.
Pero
su atractivo no se reduce a ello. Esta obra cuenta, como lo señala el
subtítulo, la vida secreta de los libros. Para un bibliófilo o apasionado de la
lectura, no puede haber un tema más atrayente (y esa es la razón por la que
esta recensión se extiende más de lo debido). Está compuesto de 24 relatos o
artículos (que el autor considera como capítulos), pues, como lo explica
Posteguillo al final del impreso, «son textos que andan a caballo, o a pie,
entre uno y otro género». Fueron publicados antes en el «periódico Las
Provincias, de España, en donde todos estos textos tuvieron una primera
vida impresa en versión más reducida» (p. 195).
En
ocasiones la parte expositiva de un capítulo es más extensa y en ocasiones la
parte narrativa lo es, y esta última busca recrear una escena que se está
contando que puede también ser dialogada como en un cuento. Una frase que
sintetiza bien el propósito del autor es la siguiente: «Este es un pequeño gran
viaje que pretende mostrar al lector aquello que se esconde detrás de los
libros: los autores, sus vidas, sus caprichos, sus genialidades y, a veces, sus
miserias, y también aquello que hay detrás de los libros mismos como objeto»
(p. 9).
De
los 24, fueron siete los capítulos que más me gustaron. El primero de ellos es
«Los vikingos y la literatura». En él se habla de Irlanda, país cuya capital,
Dublín, ha sido reconocida como la Ciudad de la Literatura por la Unesco porque
pocas como ella han dado tantos maestros en el arte de escribir. A esa lista
pertenecen Oscar Wilde, Jonathan Swift, James Joyce, Congreve y Sheridan. Sin
olvidar a Bram Stocker (el creador de Drácula).
La ciudad cuenta además con tres Premios Nobel de Literatura: Bernard Shaw
(1925), William Butler Yeats (1923) y Samuel Becket (1969).
El
autor recoge el testimonio de otra escritora dublinesa, Anne Enright, para
explicar «este matrimonio indisoluble… entre literatura y Dublín: “En otras
ciudades, la gente inteligente sale y hace dinero. En Dublín, la gente
inteligente se queda en casa y escribe libros”» (pp. 22 y 23).
El
segundo que me agradó fue «Veintiséis días», título que se debe al plazo en que
Dostoievski debía terminar una novela para no perder los derechos de autor
sobre sus obras anteriores (nueve novelas en total) y recibir tres mil rublos
que irían directamente a sus acreedores (el escritor tenía cuantiosas deudas
debido a su ludopatía, que se acentuó cuando perdió a su esposa): ese era el
acuerdo escrito al que había llegado con su editor. El novelista ruso pudo
cumplir con el plazo con la ayuda de la taquígrafa Anna Grigorievna, quien se
convertiría luego en su esposa.
La
descripción del trabajo en equipo, por parte de Posteguillo, ayuda a tener una
idea de cómo funciona la mente de un genio: «Dostoievski dictaba Crimen y castigo por las mañanas y El jugador por las tardes. Y no paraba
de hablar y hablar. Anna Grigorievna estaba completamente cegada por la
admiración: aquel hombre no escribía, sino que recitaba las frases como si
fuera una historia que ya estuviera escrita en su cabeza» (p. 89). «Su
privilegiada mente, dotada como ninguna para la narrativa, elucubraba bien las
frases, los diálogos, las descripciones, saltando con habilidad y sin
confusiones de una novela a otra» (p. 88).
El
tercero que me deleitó fue «El discurso», que cuenta la verdadera razón por la
que José Zorrilla no quería aceptar pertenecer a la Real Academia Española: era
para no tener que dar el discurso de ingreso ante el rey, la familia real y el
presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas. (La historia es un tanto
más compleja, pero en esta reseña estamos tomando la parte medular de ella
únicamente). Zorrilla aludía que él era un poeta y que sus obras estaban en
verso, entonces Pedro Antonio de Alarcón, que había ido a su casa junto con
Gaspar Núñez de Arce para convencerlo de que aceptara ser académico, le propuso
hacer su discurso en verso, a fin de que sorteara ese inconveniente, sin
sospechar que el autor de Don Juan le
tomaría la palabra. Cito unos versos de aquel memorable discurso de 1885 que
dan cuenta de forma explícita de su poca habilidad para las piezas oratorias: «¿Qué discurso ha de hacer quien no lo tiene?
/ ¿Sobre qué discurrir podrá aunque quiera / ni sobre qué podrá formar un
juicio / quien por vivir sin él hasta aquí llega» (p. 66).
El cuarto fue «El asesinato de Sherlock
Holmes», que narra el momento en que Conan Doyle mata a su personaje Sherlock
(en «El problema final»), pero al final tiene que resucitarlo (en «La casa
deshabitada») ante el pedido de su editor y los lectores. Los hechos ocurrieron
así: «Holmes siguió a su archienemigo [el profesor Moriarty] hasta el
precipicio de Reichenbach y allí luchó a muerte con él hasta que el abismo se
tragó a ambos» (p. 117). Su editor entonces lo visitó en su casa, le dijo que
había ido demasiado lejos, y que nadie lo aceptaría; además de los cientos de
cartas depositadas en la bandeja del correo de Arthur, habían otras miles que
llegaron a la editorial, todas pidiendo lo mismo. Pero eso no era lo más sorprendente:
«Muchos seguidores de las aventuras del aclamado detective de Baker Street se
paseaban frente a la casa del escritor con crespones negros en los sombreros en
señal de protesta y luto por la muerte de su ídolo» (p. 121).
Así,
Conan Doyle se vio obligado a volver a la vida a su personaje que había
adquirido un relieve inusitado para alguien que proviene del mundo de la
ficción y es mera ficción. [Los que ya conozcan la historia pueden saltarse este
párrafo]. El escritor inglés se valió del siguiente ingenioso recurso para
hacer ello: «Holmes, haciendo uso del arte marcial baritsu, había luchado contra Moriarty al borde del abismo de
Reichenbach y había derrotado al terrible enemigo, pero el detective había
fingido caer él también al vacío para combatir, durante unos años, al resto de
líderes de los bajos fondos de Londres, gracias al anonimato que le daba el
hecho de que todos le creyeran muerto, hasta que por fin el gran detective se presentó
de nuevo ante un sorprendido e inmensamente feliz doctor Watson, en uno de los
reencuentros más conmovedores de la historia de la literatura. Incluso el
gélido Sherlock Holmes se verá conmovido, como pocas veces en su vida, ante la
alegría incontenible de su amigo al reencontrarse con él» (p. 121).
El
quinto fue «La Gestapo y la literatura», en él se cuenta acerca de las novelas,
relatos y demás escritos de Franz Kafka, que su amigo Max Brod y Dora Diamant
no llegaron a quemar como era el deseo y pedido del escritor debido a su
padecimiento de la tuberculosis que amenazaba con llevárselo de este mundo. Max,
a quien Kafka nombra como albacea de todos sus relatos y novelas, menos de los
que tenía Dora, publica las novelas luego de leerlas y convencerse de que eran
espléndidas, originales, en fin, demasiado buenas; pero Dora no hace lo mismo
con las treinta cartas y veinte cuadernos de notas con relatos manuscritos del
escritor praguense que le decomisó la Gestapo cuando la atrapó en 1933 durante la
Segunda Guerra Mundial (Dora fue encarcelada aquella vez, aunque luego huiría a
Rusia en donde también sufriría la purga de Stalin por pensar distinto). Hasta
ahora no se sabe qué pasó con ellos. Dora Diamant murió «en la Inglaterra de la
posguerra mundial, y nunca precisó qué había escrito en aquellos cuadernos» el
autor de La metamorfosis. Posteguillo
señala que la pérdida de esos manuscritos «sigue siendo uno de los mayores
enigmas literarios de todos los tiempos» (p. 137).
El
sexto fue «El presidente Eisenhower y la rebelión de un hobbit», en el que me
gustó la forma en que Tolkien sale bien librado del intento de la editorial Ace
Books, de EE.UU., de no pagarle sus derechos de autor por una obra suya. Cuando
Tolkien escribió El hobbit y lo
publicó, el libro tuvo tanto éxito que sus
editores le rogaron escribir una segunda parte. Esta llegó doce años después y
tenía más de mil doscientas páginas, en un momento en que las novelas no solían
pasar de las trescientas, se llamó El
señor de los anillos, y se
publicó en tres partes para atenuar posibles pérdidas.
En
1965, Ace Books, editorial de EE.UU., decide «lanzar una publicación masiva en
tapa blanda de los tres volúmenes de El
señor de los anillos» sin pagar derechos de autor a Tolkien. Para ello, se
amparaban en que el presidente Eisenhower no había firmado aún la ratificación
del Convenio de Berna (tratado internacional que regula el reconocimiento de
derechos de autor en todo el mundo). Ace Books argüía que como el presidente
Eisenhower había firmado dicho convenio «unos meses después de la publicación»
de la novela en mención en Inglaterra, «desde un punto de vista legal, en
Estados Unidos los tres volúmenes de la trilogía no estaban sujetos a derechos
de autor en su país». Este hecho causó tal revuelo que «hasta hay una tesis de
máster sobre todo este alucinante episodio, recogida en los fondos
bibliográficos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill» (p.
144).
Tolkien trazó un plan para no dejar que la
editorial estadounidense se saliera con la suya que considero útil describir.
Él había recibido muchas cartas de sus admiradores norteamericanos, así que les
escribió a todos ellos y les contó lo sucedido. Estos apoyaron al escritor y
«reaccionaron en cadena. En pocos meses, Ace Books recibió decenas de miles de
cartas de protesta y, ante un creciente descrédito popular que amenazaba con
hundir la empresa si los lectores llevaban a cabo sus amenazas de no comprar ya
más libros de aquella editorial, se vio obligada a contactar con Tolkien y
acordar la cantidad que éste debía percibir por unas novelas, fruto de su
inteligencia, de sus conocimientos y de su imaginación. No solo se trataba de
una cuestión de orgullo. Era un asunto importante. La trilogía lleva vendidos
ciento cincuenta millones de ejemplares» (pp. 144 y 145).
Y
el séptimo fue «El KGB* y el manuscrito mortal», sobre dos novelas de Alexander
Solzhenitsyn: la primera publicada dentro de Rusia (Un día en la vida de Ivan Desinovich, en ella se critica a Stalin)
y la segunda, fuera (Archipiélago
Gulag, en ella se critica al comunismo ruso). La primera fue escrita en las
siguientes circunstancias: Solzhenitsyn, «oficial del ejército soviético
condecorado en dos ocasiones por su valor» durante la Segunda Guerra Mundial, cometió
un error. En 1945 «se atrevió a criticar a Stalin en una carta dirigida a un
amigo». En febrero de ese año, el escritor ruso es detenido y condenado a «ocho
años de trabajos forzados en un campo de Siberia» por tal razón. «La mayoría de
los presos de aquellas gigantescas cárceles moría al cabo de poco tiempo» (p.
158).
En
1953 Stalin murió. Jruschov lo sucedió. Este condenó los campos «estalinistas»
en 1956, y Solzhenitsyn fue excarcelado. «En 1962 presentó un manuscrito
tremendo: Un día en la vida de Ivan
Desinovich, donde se denunciaba con crudeza y realismo descarnado la
violencia, inhumanidad y perversión de aquellos campos» (pp. 158 y 159). Jruschov
vio que el texto «encajaba perfectamente en su campaña de desmantelamiento de
las infraestructuras de dominio de los estalinistas y defendió personalmente la
necesidad de publicar aquel libro». La novela se convirtió en un bestseller en
el extranjero y «en la propia URSS» (p. 159).
La segunda novela fue escrita en las
siguientes circunstancias: en 1964 «Jruschov fue depuesto del poder por un
golpe de Estado ejecutado por el ultraconservador comunista Brézhnev», quien
«no veía con los mismos ojos tolerantes las críticas» del escritor ruso (p.
159). Cuando el Politburó se enteró que Solzhenitsyn estaba escribiendo otra
novela, ya no criticando a Stalin, sino al sistema comunista, detener su
publicación se convirtió en el «objetivo prioritario del KGB». Solzhenitsyn
decidió «trabajar sobre su nueva novela secreta con un método peculiar: la
dividió en diferentes partes y confió a un amigo distinto cada una de estas
secciones del manuscrito; luego acudía a “visitar” a estos amigos, siempre
vigilado de cerca por agentes del KGB, pero lo que en realidad hacía era
recluirse en una habitación de la casa del amigo “visitado” para trabajar sobre
el texto. Y el sistema funcionó hasta que tomó la decisión, ineludible por otro
lado, de que alguien mecanografiara el manuscrito completo antes de remitirlo a
los editores» (p. 160). Pero un día la taquígrafa que se encargó de esa labor,
Elisaveta Voronnyanskaya, fue detenida por el KGB, torturada, liberada y luego
ahorcada en 1973, y el manuscrito que intentó proteger desapareció.
El
KGB se hizo con la copia de la mecanógrafa, pero Solzhenitsyn tenía dos copias
más: una la presentó al sindicato de escritores de la URSS que prohibió su
publicación, y la otra llegó a Francia, donde se publicó traducida al francés
en 1974. A las seis semanas de ocurrido ello, «el escritor ruso fue deportado
de la URSS y se le retiró la nacionalidad soviética… Hoy día es lectura
obligatoria en los institutos de secundaria en Rusia» (pp. 160 y 161).
Podría
mencionar algunos artículos o relatos más, pero mejor dejemos que el lector
explore por sí mismo y vaya descubriendo las historias fascinantes que se
ocultan detrás de los libros. La mayoría de los
24 capítulos se degusta con agrado, de hecho solo hay dos que no me satisfacen
del todo: «Hija de la lluvia» (sobre la escritora gallega Rosalía de Castro) y
«El libro electrónico o el pergamino del siglo XXI».
Este
es un impreso que puede motivar la indagación y lectura de los libros allí
mencionados. Las historias son de esas que se pueden emplear también para
amenizar una tertulia, pues te provee de un buen número de anécdotas que otros,
con seguridad, no conocerán o conocerán a medias acerca del mundo de la
literatura, aunque también hay información con sustento académico (al que
remite el autor en el cuerpo del texto, pero principalmente en su
bibliografía).
Sobre
el capítulo que da nombre al libro: «La noche en que Frankenstein leyó el
Quijote», para quienes conocen la historia de cómo se escribió la novela de
Mary Shelley, les puedo asegurar que aporta datos adicionales. En realidad, el
doctor Víctor Frankenstein nunca leyó la obra cumbre de Cervantes, tampoco lo
hizo el monstruo que él creó. Quien sí lo hizo fue Mary Shelley. En 1816, la
escritora inglesa «y su esposo, el también escritor Percy Bisshe Shelley»,
acudieron, junto con otros invitados, a la casa de lord Byron en Suiza. En las
noches y a la luz de una chimenea, Shelley deleitaba a los contertulios con la
lectura en voz alta «de diferentes clásicos de la literatura universal», algo
que, por cierto, hacía muy bien, pues «agitaba los corazones o despertaba la
imaginación de quien le escuchara» (p. 71).
Uno
de esos días de tormenta veraniega y sin posibilidad de poder salir de casa
como era ya costumbre, lord Byron lanzó un reto literario: que todos los allí
presentes escribieran una historia de terror, y el que consideraran el relato
más terrorífico, ganaría el concurso. La brillante idea, no obstante, cayó
pronto en el olvido para todos, menos para Mary Shelley, quien se lo tomó muy
en serio y disciplinadamente permaneció día y noche en casa para concluir su
labor. El resultado fue «la maravillosa novela titulada Frankenstein o el moderno Prometeo» (p. 72).
Pero
la escritora no escribió su obra de la nada absoluta, «sino imbuida por esos
espacios montañosos que la rodeaban (…); y también influida, de una forma u
otra, por las maravillosas lecturas que su esposo Percy seguía haciendo por las
noches» (p. 73). Y una noche especial de 1816, Percy eligió leer una traducción
inglesa de Don Quijote. Y tanto le
gustó a Mary esa novela que en 1820 volvió a leerla directamente en castellano,
después «de haber iniciado el estudio del español. Y tal es la pasión que Mary
Shelley sintió por esa gran obra que el lector curioso encontrará una
referencia a Sancho Panza en el prólogo a Frankenstein,
igual que podrá observar que la novela de Mary Shelley presenta su relato a
través de múltiples narradores (el aventurero Walton, el doctor Frankenstein y
hasta el propio monstruo); es decir, la misma técnica narrativa que Cervantes
usó para el desarrollo del Quijote (narrado
por alguien que encontró un supuesto original en árabe que debe traducir una
tercera persona y donde cada uno quita y pone según le place). Y, por si quedan
dudas, Mary Shelley decidió recrear la famosa “Historia del cautivo” (capítulos
XXXIX-XLI del Quijote primera parte)
en el capítulo 14 de la versión corregida de 1831 de Frankenstein» (p. 74).
La
explicación de por qué eligió este texto Posteguillo para titular su obra es
sencilla: es un nombre llamativo, que se presta para la publicidad y que da pie
y pretexto para la elaboración de una carátula irresistiblemente atrayente. De
hecho, cuando yo adquirí el libro lo hice más fijándome en ella. No conocía a
su autor. Leí entonces la contratapa, la solapa y la compré. Pero el primer
paladeo del impreso fue visual. Y ha sido una buena compra, la prosa es ágil,
fluida y bien escrita, no por nada su autor, además de escritor, es lingüista.
*
KGB: Komitet Gosudárstvennoy Bezopásnosti (Comité para la Seguridad del
Estado).
______________
Nota: La imagen que aparece al inicio de este envío fue escaneada por
Marco Antonio Román Encinas.