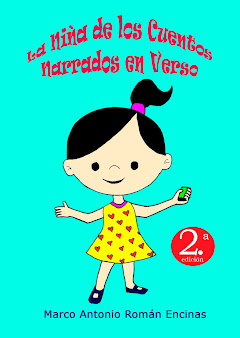Origen del
término
El
origen del concepto de Capital Mundial del Libro (CML) se remonta al año 2000. En
la página web de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) encontré información sobre ello: «Desde
el año 2000, el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor ha inspirado otra
iniciativa de las organizaciones profesionales que reciben la ayuda de la UNESCO
y el apoyo de los Estados: Capital Mundial del Libro. Cada año se elige una
ciudad que obliga a mantener, a través de sus propias iniciativas, el impulso
de las celebraciones del Día hasta el 23 de abril del año siguiente. Casi todas
las regiones del mundo, a su vez, ya han participado en este proceso, que
transforma así la celebración de libros y derechos de autor en una actividad
periódica, que extiende aún más la influencia geográfica y cultural de los
libros» (ver: http://www.un.org/es/events/bookday/background.shtml).
En
el 2001, la UNESCO eligió a Madrid CML: «Tras el éxito de esta iniciativa, la Conferencia
General aprobó la Resolución 31 C/29, 2 de noviembre del 2001, por la que se
dispone la elección anual de una capital» (ver: http://portal.unesco.org/culture/admin/ev.php?URL_ID=24019&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1349736562).
Relación de
ciudades elegidas como CML
Las
ciudades elegidas como CML en los siguientes años fueron:
Ø Alejandría (Egipto, África) en el
2002.
Ø Nueva Deli (India, Asia) en el 2003.
Ø Amberes (Bélgica, Europa) en el 2004.
Ø Montreal (Canadá, América) en el 2005.
Ø Turín
(Italia, Europa) en el 2006.
Ø Bogotá (Colombia, América) en el 2007.
Ø Ámsterdam (Países Bajos, Europa) en
el 2008.
Ø Beirut (Líbano, Asia) en el 2009.
Ø Liubliana (Eslovenia, Europa) en
el 2010.
Ø Buenos Aires (Argentina, América)
en el 2011.
Ø Ereván (Armenia, Asia) en el
2012.
Ø Bangkok (Tailandia, Asia) en el
2013.
Ø Port Harcourt (Nigeria, África)
en el 2014.
El
continente que aparece mencionado más veces en la relación de arriba es Europa
(cinco veces), le sigue Asia (cuatro veces), después está América (tres veces)
y, por último, África (dos veces). Oceanía no aparece una sola vez.
El Comité de Selección
Sobre los
que realizan la evaluación para la elección de la CML, hay que señalar lo
siguiente: «La Unión Internacional de Editores (UIE - IPA), la Federación Internacional
de Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA), así como la Federación Internacional
de Libreros (IBF) están asociadas a esta iniciativa y participan junto con la
UNESCO en el Comité de Selección, a fin de garantizar una representación justa
de las organizaciones profesionales internacionales». (ver: http://portal.unesco.org/culture/admin/ev.php?URL_ID=24019&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1349736562).
Los criterios de
selección
Los criterios de selección propuestos para reconocer a
una ciudad con este título son los siguientes: «Los programas candidatos, razonados y acompañados
de una carta de presentación o apoyo del alcalde de la ciudad, tendrán por
objetivo promover la difusión del libro y fomentar la lectura durante el
periodo abarcado entre la celebración de dos días mundiales del libro y del
derecho de autor (23 de abril). El comité de selección examinará cada programa
de candidatura, fomentando la participación por turno de todas las regiones del
mundo, en conformidad con los criterios siguientes:
- Proponer un programa de actividades
especialmente concebido para la duración del nombramiento de la ciudad
ganadora y que no serían puestos en marcha más que en caso de designación;
- Un esquema general de gastos planificados y una
estrategia para identificar recursos financieros1;
- Nivel del compromiso municipal, nacional e
internacional, e impacto potencial del programa;
- Cantidad y calidad de actividades esporádicas
o permanentes organizadas, respetando plenamente a los varios actores de
la cadena de libros, por la ciudad candidata en cooperación con
organizaciones profesionales, nacionales e internacionales, que
representen a autores, editores, libreros y bibliotecarios;
- Cantidad y calidad de cualquier otro proyecto
significativo que tenga por objeto promover y fomentar el libro y la
lectura;
- Conformidad con los principios de libertad de
expresión, libertad de publicar y difundir la información, enunciados en
el Acto constitutivo de la UNESCO, así como en los artículos 19 y 27 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Acuerdo sobre la
Importación de objetos de carácter educativo, científico o cultural (Acuerdo
de Florencia)». (Ver: http://portal.unesco.org/culture/admin/ev.php?URL_ID=24019&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1349736562).
Una nominación sin implicación presupuestaria
Algo
que llama mucho la atención y que no se resalta lo suficiente en la nota informativa
del portal de la UNESCO es el siguiente dato: «La nominación, que representa un acto de
reconocimiento cargado de fuerza simbólica, no tiene ninguna implicación
presupuestaria» (ver: http://portal.unesco.org/culture/admin/ev.php?URL_ID=24019&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1349736562).
Es decir, si una ciudad es elegida como CML, ninguna de las instituciones
involucradas en el evento otorgará financiamiento alguno para las actividades
que se realizarán durante un año en beneficio del libro y la lectura.
En
el siguiente envío veremos algunas de las actividades de promoción del libro y
la lectura implementadas en algunas de las ciudades mencionadas, y que están
dirigidas principalmente a los niños y jóvenes.
1
Este
criterio no aparece en la versión en español de la nota informativa que aparece
en el portal de la ONU, sino en la versión en inglés de la nota informativa del
portal de la UNESCO: «a general outline of expenses planned and a strategy to
identify possible financial resources». (Ver: http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=24019&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html).
La traducción que aparece líneas arriba es mía.
___________________
Nota: La foto de Matenadaran, la
biblioteca de libros antiguos más rica del mundo, que se
encuentra en Ereván (Armenia), al inicio de esta entrada, fue tomada de la siguiente dirección
electrónica: http://libroantiguomania.blogspot.com/2007/04/la-biblioteca-de-libros-antiguos-ms.html
Bibliografía
organización de las naciones unidas. «Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor». Portal de la Organización de las Naciones
Unidas. Consulta: 30 de septiembre del 2012. <http://www.un.org/es/events/bookday/background.shtml>
unesco. «Un acto de reconocimiento para el
mejor programa a favor del libro y de la lectura». Portal
de la UNESCO. Consulta: 08 de octubre del 2012. <http://portal.unesco.org/culture/admin/ev.php?URL_ID=24019&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1349736562>
unesco. «An acknowledgement of the best programme dedicated to books and reading».
Portal de la
UNESCO. Consulta: 08 de octubre del 2012. <http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=24019&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>