
En la revista Literalgia, encontré la transcripción de una anécdota que cuenta el mismo Julio Ramón Ribeyro en una conferencia que ofreció el autor de La palabra del mudo en el auditorio del Banco Continental de Lima, Perú, en 1984.
Como en el texto de Literalgia se ponía la dirección electrónica de la conferencia, guardada en el canal de CopyPasteIlustrado (a quien agradecemos por ese rescate cultural), en YouTube, me puse a escucharlo y decidí también transcribir ese momento (que aparece a partir del minuto diecisiete en la grabación).
La escena contada fue uno de los grandes detonantes que convencieron a Ribeyro de convertirse en un escritor en serio. Esta es la anécdota:
Un incidente para mí muy emotivo y que me convenció un poco de que en realidad debía yo asumir mi vocación de escritor seriamente y no solamente como un acto de diletantismo, como había sido hasta entonces, fue una experiencia que tuve en Lima en uno de mis viajes, en uno de mis primeros retornos a Lima, hace ya una quincena de años o más.
Cuando, llegando a Lima, recibí la llamada de un grupo de alumnas de un colegio nacional que querían verme… Debían tener entre catorce y dieciséis años, que me habían leído, lo cual yo desconocía. Y me pidieron solamente que les dijera algunas palabras. Y les dije unas cosas muy simples, pero al final de esta pequeña y corta reunión me entregaron una bolsa de plástico. Y en esa bolsa de plástico, cuando la abrí, había cantidades de lapiceros y como diez o quince cintas de máquinas de escribir. Y me dijeron: «Este es un obsequio que le hace la clase para que usted pueda seguir escribiendo».
Este gesto a mí me emocionó mucho. Me dije, «Bueno, después de todo yo no soy un escritor solitario ni poco leído ni desconocido, sino que hay personas que me leen, colegialas. Y, en consecuencia, debo continuar escribiendo. Debo tener presente que se asume, cuando uno escribe, cierta responsabilidad, aunque sea para no decepcionar las expectativas de tus lectores».
En buena cuenta, esta circunstancia y otras más que no vale la pena por el momento comentar, me convencieron, me reafirmaron y me decidieron a ser realmente un escritor. (ver: https://bit.ly/3DrNuSn).
Fernando Ampuero cuenta otras anécdotas de Julio Ramón Ribeyro que parecen extraídas de las páginas de sus libros de cuentos en el artículo «Cosas raras que le pasaban a Julio Ramón». Reproduciré aquí dos de ellas. Esta es la primera:
Cosas raras, sí. Tan raras, y a la vez tan intensamente dramáticas, como lo que le sucediera treinta años atrás, en un hospital público de Francia, cuando Julio Ramón, convaleciente de una operación de cáncer al estómago, advirtió que su vida dependía de las cucharas y cucharitas que él pudiera robarse de las bandejas de otros pacientes. Julio Ramón se hallaba en la peligrosa sala común de ese hospital. Se le veía sumamente delgado y se dudaba de su recuperación. Los médicos proporcionaban mayores cuidados y mejor comida a los pacientes que subían de peso. Los pacientes se pesaban a diario, y aquellos que ganaban peso a lo largo de varios días recibían una amplia sonrisa de aprobación y eran trasladados a una sala especial, en tanto los otros seguían en la sala común, considerada por los pacientes y el personal médico como el moridero, pues allí todos los días le ponían el biombo a más de un enfermo a punto de palmarla.
Julio Ramón, consciente de la crucial importancia del peso, vivió la hora de la balanza con el suspense de una película de Hitchcock. Temía ser descubierto. «Fueron momentos de gran tensión y autocontrol», me dijo, «en las que debía ingeniármelas para esconder disimuladamente en los bolsillos de mi piyama y mi bata las cucharas y cucharitas que me robaba a fin de subir varios gramos por día a la hora de pesarme». Ese peso ficticio, ese peso adicional, le salvó la vida. Lo pasaron a la sala especial, donde se alimentó mejor, y, gracias a ello, mejoró su salud y vivió veinte años más (ver: https://bit.ly/3tTRx6O).
Esta anécdota de las cucharas le sirvió también a Ribeyro para incluirlo como una secuencia más de su cuento «Solo para fumadores», de claro aliento autobiográfico, y en el que cambia algunos detalles reales por otros ficticios por razones que saltan a la luz.
Solo para picar la curiosidad del lector que no haya leído aún este cuento y se anime a hacerlo, reproduciré un fragmento pertinente del cuento de Ribeyro, el cual, además, ayudará a corroborar lo sostenido antes:
… No deseaba otra cosa que reintegrarme a la vida, por ordinaria que fuese, sin otro ruego ni ambición que poder, como los albañiles, comer, beber, fumar y disfrutar de las recompensas de un hombre corriente pero sano. Para ello me era imperioso vencer la prueba de la balanza, pero como me era imposible comer en ese lugar y esa comida, recurrí a una estratagema. Cada mañana, antes de la pesada, metía en los bolsillos de mi pijama algunas monedas de un franco. Progresivamente fui añadiendo monedas de cinco francos, las más grandes y pesadas, que cambiaba al repartidor de periódicos. Logré así aumentar algunos cientos de gramos, lo que no era aún suficiente ni probatorio. Le pedí entonces a mi mujer que me trajera de casa un juego completo de cubiertos, alegando que con ellos podría tal vez alimentarme mejor que con los toscos cubiertos de la clínica. Eran los sólidos y caros cubiertos de plata que mi mujer adquirió en un momento de delirio, a pesar de mi oposición y que ahora, desviándose de su destino, se volvían realmente preciosos. Como no podía disimularlos en mis bolsillos, los fui colocando en mis calcetines, empezando por la cucharita de café hasta llegar a la cuchara de sopa. A la semana había aumentado dos kilos y más todavía cuando cosí a mis calzoncillos los cubiertos de pescado. Las enfermeras estaban asombradas por esa recuperación que no iba con mi apariencia. Un galeno me visitó, revisó mis boletines de peso, me examinó e interrogó y días más tarde la dirección me extendió la autorización de partida…» (2008: 532).
Y
esta es la segunda anécdota que cuenta Fernando Ampuero sobre Julio Ramón
Ribeyro en su artículo ya citado:
Y la vida, de hecho, lo despidió así, con ironía, con una leve sonrisa, como si emulara el destino que él tantas veces confiriera a sus personajes. Yo tengo fresco en la memoria el día en que, desde México, una voz amiga le anunció el consagratorio premio Juan Rulfo, reconocimiento que alegró mucho a Julio, pero que no alcanzaría a recibir, pues falleció a las pocas semanas de la ceremonia de entrega. Julio me había llamado para darme la noticia, pidiéndome que la mantuviéramos en privado; hablamos del dinero, hablamos una vez más del bote a vela que íbamos a comprar y que nunca compramos, y, en fin, nos fuimos a tomar unas copas al bar de La Rosa Náutica, así como a probar suerte en la ruleta del casino que tenía entonces ese hermoso restaurante que está sobre el mar miraflorino. Fue un día de suerte para él, sin duda, ya que ganó en la ruleta. Y luego, a los pocos días, apareció el escultor, enviado por el premio Juan Rulfo, para hacerle unas fotografías (las hizo mientras almorzábamos en el barranquino restaurante del Negro Flores) y, basado en ellas, modelar y fundir en bronce su busto, el tradicional busto de autor laureado por el Rulfo.
Tras la muerte de Julio, una copia de aquel busto de bronce iría a coronar el céntrico pedestal del segundo óvalo de la alameda Pardo, en Miraflores, justamente el barrio de Julio, donde él pasó parte de su infancia y adolescencia, y donde, en cosa de meses, se rindió honor a su talento literario, dedicándole ese parque para el recuerdo.
Lo anecdótico y lo raro de esta historia - y estoy seguro de que Julio se habrá reído en silencio donde quiera que ahora se encuentre-, es que en menos de una semana su busto fue robado por unos fumones. Según la policía, lo robaron para venderlo al peso como bronce y con el dinero de la venta comprar más droga que los ayudara a seguir huyendo de este mundo.
Aquello, sí, parecía un final de cuento ribeyriano, con su sorpresa y su desencanto, con su encogida de hombros, con su resignada frustración, y sobre todo, con su silencio. De regreso de una cena, yo fui una noche, a eso de las tres de la madrugada, a mirar el pedestal vacío del parque dedicado a Julio. Hacía frío y no había nadie en las calles. De vez en cuando pasaba uno que otro lento y taciturno automóvil, y luego el silencio de la noche se podía tocar con las manos. Pero sin lugar a dudas, Julio estaba ahí, en ese frío y en ese silencio, en ese pedestal vacío, más presente que nunca.
Ahora han puesto en ese parque una réplica de su busto, pero hecha en cemento pintado de color bronce, para que no se lo roben otra vez, o para que no acabe en el suelo de un callejón en compañía de unos pobres muchachos que a lo mejor jamás supieron quién era Ribeyro, pero a quienes les correspondía, sin duda, su parte de herencia de la palabra del mudo (ver: https://bit.ly/3tTRx6O).
Si esta entrada ha sido de tu agrado o te ha sido útil, compártela con tus seres queridos.
___________________
Nota: La caricatura de Julio Ramón Ribeyro que aparece en esta entrada procede de la siguiente dirección electrónica: https://bit.ly/3JXsiG5
Bibliografía
AMPUERO, Fernando. «Cosas raras que le pasaban a Julio Ramón». En el blog Julio Ramón Ribeyro, julio del 2009. Consultado el 30 de marzo del 2022 en https://bit.ly/3tTRx6O
LITERALGIA. «La tierna anécdota que animó a Ribeyro a convertirse en un escritor a tiempo completo». En revista Literalgia, 10 de marzo del 2020. Consultado el 30 de marzo del 2022 en https://bit.ly/3wStjvo
RIBEYRO, Julio Ramón. La palabra del mudo. Cuentos completos. Montevideo: Fidelio Editores, 2008.
_____ «Julio Ramón Ribeyro, conferencia completa». En canal de YouTube de CopyPasteIlustrado, 8 de junio del 2015. Consultado el 30 de octubre del 2021 en https://bit.ly/3DrNuSn



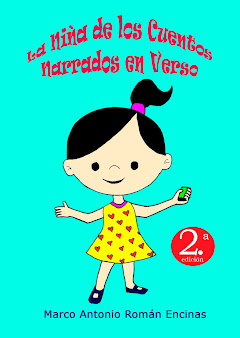

































No hay comentarios.:
Publicar un comentario