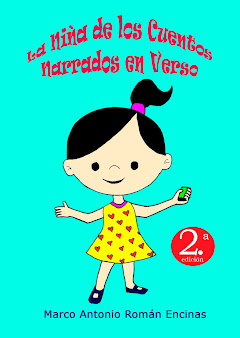jueves, 30 de octubre de 2025
jueves, 31 de julio de 2025
NUEVA COLABORACIÓN PARA EL DIARIO «HOY LUNES»
El 29 de julio del 2025,
se publicó un microensayo de mi autoría titulado «Sobre la rima y la métrica en
la poesía infantil: tendencias que reinventan la palabra» en el diario «Hoy
Lunes», dirigido por el escritor y periodista egipcio Ehab Soltan (ver: https://tinyurl.com/48yknsuc).
Decidí incluir el texto en mención en este espacio
virtual para que los seguidores de mi blog que no se hayan enterado de la
noticia puedan disfrutarlo aquí también. Este es el microensayo aludido:
«Sobre la rima y la métrica en la
poesía infantil: tendencias que reinventan la palabra»
En el
artículo «Algunas consideraciones sobre la métrica de la poesía infantil española
contemporánea», del 2016, Ángel Luis Luján Atienza afirmaba que no existía «un
estudio sistemático sobre la métrica de la poesía infantil». Dicha afirmación,
a la fecha, no ha perdido vigencia y es aplicable para la realidad de los
estudios literarios en el Perú y tal vez en el resto de Hispanoamérica.
Luján
Atienza se propone mostrar algo que logra en dicho artículo: cómo en la poesía
infantil española de los últimos años «se aprecian innovaciones en el nivel
métrico» y también se propone constatar «que la poesía infantil explota, en
mayor medida que la dirigida a un público adulto, las posibilidades sonoras y
rítmicas del verso» (2016, p. 25).
Señala
también Luján Atienza que «la rima sigue siendo el procedimiento preferido de
este tipo de poesía, hasta el punto de que en ocasiones se impone sobre
cualquier otro procedimiento métrico para garantizar el ritmo…» (2016: 61). El
investigador español cita varios poemas en su estudio de los que escogí dos
para reproducirlos aquí que fueron los que mejor impresión me causaron.
El
primero es «La chicharra», del libro Un ave azul que vino de las islas del
sueño (1996), de Carlos Murciano, y que se compone de estos versos: «El
valle y la sierra / sierra la chicharra / con su voz de tierra. // Se agarra,
se aferra / al barro del cerro / para dar más guerra // Qué juerga, qué farra.
/ Su garra rasguea / la ronca guitarra // Chirría, chorrea / el chorro terrible
/ de su verborrea. // Y no se acatarra / su horrible berrido / desbarra,
desgarra // Arrecia el chirrido. / ¡Chicharra macarra! / Me encierro, aburrido»
(2016, p. 57).
El
segundo poema es el «Ovillejo de la oveja vieja», del libro Lo que Noé no se
llevó, de Enrique Cordero Seva, que está constituido de estos
versos: «–¿Por qué bala aquella oveja? / –Se queja. // –¿Es que no tiene
pareja? / –Es vieja // –¿Y no hay novio que la escoja? / –Es coja // –Ahora
entiendo su congoja: / perdió su antigua frescura, / y en su amarga desventura,
/ se queja por vieja y coja» (2016, p. 58).
En
los países de habla hispana, la tendencia observada por Luján Atienza para
España en el uso de la rima y la métrica en poesía infantil es semejante, según
lo observado en el artículo «El niño dibujado en el verso: aproximaciones a la
nueva poesía infantil en la lengua española», de Felipe Munita, quien se
propone en su estudio analizar «las tendencias formales y temáticas observadas
en once títulos galardonados [entre el 2004 y el 2011] en dos de estos premios [“Premio
Hispanoamericano de Poesía para Niños”, convocado por el Fondo de Cultura
Económica y la Fundación para las Letras Mexicanas, y el “Premio Internacional
de Poesía para Niños Ciudad de Orihuela”, convocado por la Editorial Kalandraka
y el Ayuntamiento de Orihuela], con el objetivo de establecer un panorama
general que permita esbozar las principales características de este corpus
poético» (2013, p. 105).
Sobre
la métrica, Munita señalará: «El tipo de verso más utilizado en estos libros es
el octosílabo, seguido del heptasílabo y, en menor proporción, de hexasílabos y
endecasílabos»; también hablará de un «extendido uso del verso libre» en cuatro
títulos de los once que conforman el corpus materia de estudio.
Con
relación al uso de la rima sostendrá que dicho «recurso fónico sigue siendo muy
recurrente», aunque no se emplea en cuatro de los once libros estudiados, y «si
lo hacen, es un recurso muy puntual y esporádico». En los siete «títulos
restantes, en cambio, le otorgan a la rima un lugar central en la arquitectura
de los textos», predominando en tres de ellos «la vertiente asonante» y en los otros
cuatro, la consonante (2013, p. 110).
En
un artículo del 2022, titulado «Recursos formales en la poesía infantil en
español del siglo XXI», Eduardo Santiago-Ruiz se propuso como objetivo «determinar,
mediante un estudio literario y estadístico, cuáles son los recursos formales
más utilizados en la poesía infantil actual»; para ello se concentraría en
analizar «el tamaño del verso, la forma general del poema (prosa poética, verso
libre y métrica) y el uso de la poesía visual». Para ello, el investigador
estudiará un corpus compuesto por «los ganadores del Premio hispanoamericano de
poesía infantil», el cual «está integrado por 16 libros [publicados entre el
2004 y el 2019] y 423 poemas».
Y
uno de sus hallazgos fue el siguiente: «El verso libre es la forma más
abundante, pues representa el 69% del corpus analizado. Por otra parte, la
métrica es el 23%, una importante reducción si se toma en cuenta que fue casi
omnipresente en las décadas anteriores». También refiere lo siguiente: «es
notoria la aparición de la poesía en prosa con 8%» (2022, p. 8).
Voy
a reproducir aquí dos poemas destacados de los citados por Santiago-Ruiz en su
estudio. El primero es el titulado «Mamboretá», del libro Ema y el silencio (2016),
de Escudero-Tobler, y que dice así: «Mamboretá mamboretá, / perá perá, ¿no
e’? / Mamborecuá, / ¿mamborecuá? / Palo palito e’ / ¿Será? / Mamboreté / ¿Mamborequé?
/ Mamboretero / tamborilero» (2022, p. 10).
El
segundo es el titulado «El mar», del libro del mismo nombre (2020) escrito por
Micaela Chirif y que dice así: «El mar no es un río / El mar no duerme / El mar
no tiene uñas ni pierde las hojas con el frío / El mar no tiene plumas / El mar
no se peina ni sabe subir escaleras / El mar no viaja / El mar no muere / El
mar suena suena suena / El mar tiene la misma forma de día y de noche / El mar
es grande como el mar / Si unes los puntos verás la forma del mar / Si no ves
nada es porque estás dentro del mar» (2022, p. 11).
Este
cambio que se observa en el lapso de nueve años (si solo tomamos en cuenta los estudios
mencionados) y que muestra una variación en la preferencia por el uso de un
tipo de verso determinado en la poesía infantil es comprensible y sigue a
destiempo la ruta experimentada por la poesía para adultos de vanguardia de
inicios del siglo XX que rompió también con la rima y la métrica tradicionales
para incorporar el verso libre como una de sus modalidades que luego se hizo
predominante, al punto de casi extinguir el uso de la rima y el metro.
Algo similar se puede decir del verso en prosa que también se usó durante la vanguardia, aunque su empleo no fue masivo como ocurre igualmente con el corpus de la poesía infantil estudiado por Santiago-Ruiz.
Si esta entrada ha sido de tu agrado o te ha sido útil, compártela con tus seres queridos.
________________________
Nota: La foto, al inicio
de esta entrada, fue tomada de la siguiente dirección electrónica: https://tinyurl.com/48yknsuc
Bibliografía
Garralón, A. (2016). Historia portátil de la
literatura infantil. Panamericana Editorial.
Luján Atienza, Á. L. (2016). «Algunas consideraciones
sobre la métrica de la poesía infantil española contemporánea». Rhytmica 14,
23-63. https://tinyurl.com/3eyyxzvc
Munita, F. (2013). «El niño dibujado en el verso:
aproximaciones a la nueva poesía infantil en la lengua española». Anuario de
Investigación en Literatura Infantil y Juvenil 11, p. 105-118. https://tinyurl.com/3e3zf2rx
Román Encinas, M. A.
«Sobre
la rima y la métrica en la poesía infantil: tendencias que reinventan la
palabra». «Hoy Lunes», 29 de julio del 2025. https://tinyurl.com/48yknsuc
Santiago-Ruiz, E. (2022). «Recursos formales en la
poesía infantil en español del siglo XXI». Revista de Estudios sobre Lectura,
21(2). https://tinyurl.com/t2u5zzhk
lunes, 30 de junio de 2025
NUEVA COLABORACIÓN PARA LA REVISTA «MICROS»
A fines de junio del 2025,
salió el décimo número de Micros. Revista de Minificción de República Dominicana
e Hispanoamérica, dirigida por el escritor dominicano Alexis
Peña y editada por la Editorial Letra Erguida, y en ella he publicado un texto de mi autoría titulado «La madre del cordero» (ver página 43 en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/4fwx6xr8).
La publicación se puede
descargar gratuitamente desde la pestaña archivos de la página de Facebook de
la revista, la cual cuenta con un diseño profesional y tiene una proyección
internacional muy amplia, al contar con colaboradores
de gran talento y de diferentes países de Hispanoamérica
que
escriben minificción
Decidí incluir el texto en mención en este espacio
virtual para que los seguidores de mi blog que no se hayan enterado de la
noticia puedan disfrutarlo aquí también. Este es el microrrelato
aludido:
La madre del cordero
Nadie sabía cuál era la
verdadera razón de las desgracias continuas que ocurrían en Kuntur Llacta (la
caída de un camión de verduras al abismo, la quema del granero de la vecina
Gumercinda, la muerte de la vaca del viejo Eustaquio), pero algo sospechaban.
Entonces pasó cerca de los vecinos reunidos que discutían sobre el tema una
oveja grande, panzona y muy lanuda buscando su cría. Y Juan se levantó, puso la
mano sobre la cabeza del rollizo animal y dijo:
—Esta es la madre del
cordero.
Y la puso en una celda.
Si esta entrada ha sido de tu agrado o te ha sido
útil, compártela con tus seres queridos.
________________________
Nota: La foto, al inicio
de esta entrada, fue tomada de la siguiente dirección electrónica: https://tinyurl.com/4fwx6xr8
Referencias bibliográficas
ROMÁN ENCINAS, Marco Antonio. «La madre del cordero». En Micros. Revista de Minificción de República
Dominicana e Hispanoamérica. N° 10, junio del 2025, p. 43. Consultado el 30 de junio del 2025 en https://tinyurl.com/4fwx6xr8
sábado, 31 de mayo de 2025
COLABORACIÓN PARA EL DIARIO «HOY LUNES»
El 18 de mayo del 2025,
se publicó mi artículo «Diez claves para participar de un truequetón de libros»
en el diario «Hoy Lunes», dirigido por el escritor y periodista egipcio Ehab
Soltan (ver: https://tinyurl.com/y2wadntw).
La publicación es de
libre acceso y tiene una proyección internacional muy amplia, al contar con colaboradores
de gran talento que escriben artículos desde diferentes partes del mundo.
Decidí incluir el texto en mención en este espacio
virtual para que los seguidores de mi blog que no se hayan enterado de la
noticia puedan disfrutarlo aquí también. Este es el artículo aludido:
Diez claves para participar de un truequetón de libros
Consejos útiles para sacar provecho del trueque literario sin frustraciones
Después de participar en
algunos truequetones de libros organizadas en Lima, Perú, pude observar
conductas, acciones y reacciones que son ahora el insumo para escribir estas
diez recomendaciones para participar de un truequetón de libros (como se les ha
bautizado en mi país) o intercambio de libros, o trueque literario (como le
llaman en Hispanoamérica) o bibliocasitas (como le llaman en España). Hago la
salvedad de que muy probablemente algunas de ellas o muchas o tal vez todas no
sean aplicables a otros contextos culturales o a la forma digital y mediata de
implementar esta práctica. Paso a mencionarlas:
1) Lleva siempre libros de
literatura para adultos, y no solo obras literarias. Pueden ser libros de
historia, ciencias sociales y humanidades en general. Y que no te sorprenda
encontrar uno que otro interesado en temas administrativos.
2) Lleva pocas obras de
literatura infantil y juvenil (LIJ). A pesar de que son jóvenes la mayor parte
de los que intervienen en un truequetón, ellos prefieren literatura adulta (no
confundir con literatura erótica), por ejemplo: autores clásicos y escritores
contemporáneos consagrados y de moda. Las obras de LIJ la mayor parte de ellos
las descarta del saque, sin siquiera ver los títulos (una manifestación del
deseo de crecer rápido o de mostrar las mismas o similares habilidades lectoras
e interpretativas de los adultos seguramente). Solo unos pocos se interesan por
ellos. También hay niños que participan de un truequetón, pero no tuve
oportunidad de interactuar con ellos.
3) Lleva de preferencia
libros nuevos, son más apreciados, aunque también los aceptan de segunda si
están bien conservados, de preferencia; pero si son buenos títulos y difíciles
de encontrar, hasta ajados o algo manchados se aceptan. Si están apolillados,
aun cuando levemente, ya son más difíciles de intercambiar por el temor del
truequetonero de llevar polillas a casa.
4) Ve con la voluntad de
negociar con lo que tienes y con lo que hay: si vas a esperar encontrar el
título que quieres del autor de tu preferencia, te aviso que eso es muy difícil
que ocurra, o casi imposible. Por eso, es mejor negociar con mente abierta el
trueque. Si encuentras un libro de tu autor preferido, pero que no era el
título que buscabas de él, te conviene cambiarlo por uno tuyo que ya leíste y
que consideres que tiene un valor semejante. Pero si esto último no se da, de
todos modos, se debe evaluar hacer el trueque porque si se acaba el día y no
lograste cambiar ese libro, lo tendrás nuevamente en casa y no un título nuevo
para leer y revisar.
5) Te recomiendo no hacer
trueque con tus libros más valiosos o de consulta continua. Esos son parte de
tu biblioteca personal. Todo buen lector o escritor tiene una o debe tener una,
y si tú aún no la tienes, créate una, nunca es tarde para ello.
6) No hay muchos
truequetoneros, por eso debes aprender a negociar en el menor tiempo posible y
con el mejor resultado posible, porque alguien más te puede ganar en conseguir
un libro de tu preferencia, raro, valioso, etc.
7) Nunca postergues un
trueque que te ofrezcan en una situación ventajosa. Por ejemplo: si te ofrecen
dos libros por uno tuyo y esos dos libros superan el precio del tuyo, es un
intercambio ventajoso para ti. Deja las cuestiones sentimentales a un lado, si
no puedes hacerlo, deberías pensar dos veces antes de participar de un
truequetón.
8) No hagas esperar a un
truequetonero y postergues el trueque hasta el momento en que solo quede esa
alternativa de cambio (muy pocos serán los que esperarán tu paciencia),
pensando que aparecerá el ideal ofreciéndote el libro que tú quieres. Las
posibilidades de que eso ocurra, ya lo señalamos antes, son de una en un
millón. Si te ofrece un intercambio equivalente o ventajoso, no hay razón para
no acceder al trueque.
9) Si además de lector eres
escritor, puedes intercambiar tus obras literarias para que más lectores te
conozcan y puedas obtener otros libros nuevos sin tener que prescindir de
alguno de tu biblioteca personal. Además, identificarte como escritor te da una
mayor ventaja para el trueque en caso de que el lector sepa apreciar y valorar
esa condición.
10) No hay que tener al truequetón como el único recurso para conseguir libros ni como el principal, porque con esa idea en mente no negociarás bien. Lo ideal es que solo sea un recurso entre otros y no el principal. Recordar que se pueden conseguir libros, algunos gratuitos y de libre descarga, en internet, en versión EPUB o PDF. Estos últimos se pueden imprimir y leer. Además, se pueden comprar libros baratos en Amazonas (sí, donde la Cámara Popular de Libreros en Lima, Perú) y libros electrónicos en Amazon. Pero en caso de no disponer de fondos, también se puede recurrir al sistema de préstamos de libros a domicilio de la Biblioteca Nacional del Perú, Casa de la Literatura y Bibliometro por quince días con posibilidad de renovación por quince días más o siete días según sea el caso.
Si esta entrada ha sido de tu agrado o te ha sido
útil, compártela con tus seres queridos.
________________________
Nota: La foto, al inicio
de esta entrada, fue tomada de la siguiente dirección electrónica: https://tinyurl.com/y2wadntw
Referencias bibliográficas
ROMÁN ENCINAS, Marco Antonio.
«Diez
claves para participar de un truequetón de libros». En diario «Hoy
Lunes», 18
de mayo del
2025. Consultado el 30 de mayo del 2025 en https://tinyurl.com/y2wadntw
miércoles, 30 de abril de 2025
SENDERO LUMINOSO PARA DUMMIES
Carrillo, Aldo Vela
Lima: Kokoro Books, 2024
Este libro confronta el discurso monolítico indulgente,
romantizante y blanqueador de los senderólogos con respecto a su objeto de
estudio. Hacía falta un libro así que desmitifique esa narrativa unidireccional
que linda más con la ficción por momentos, y que emplea con premeditación el
discurso científico e histórico para pasar de contrabando el ingrediente
edulcorante del que hablábamos poco antes.
Está escrito con un lenguaje ágil y ameno. Hay información novedosa y desmitificante sobre Abimael Guzmán, sus esposas, Edith Lagos y Elena Iparraguirre, el vocero El Diario, etc. Un ejemplo de ello lo podemos ver en la siguiente cita, en donde se menciona una de las funciones que cumplía El Diario cuando ya se había constituido en uno de los órganos de propaganda de Sendero Luminoso (SL), y en donde también se desenmascara, por parte del autor, una argucia legal empleada por la hija de un dirigente sindical para aprovecharse del Estado:
Una de las funciones de El Diario era
adjudicarse la responsabilidad de sus acciones. Una de ellas, el asesinato del
dirigente sindical Pedro Huilca, destacado en la portada del vocero senderista.
El coronel Benedicto Jiménez, jefe del GEIN [Grupo Especial de Inteligencia,
unidad de élite de la Policía Nacional del Perú], obtuvo los documentos del
reglaje que los terroristas realizaron a Huilca, además de las pruebas que
demostraban que el atentado se planeó en dos ocasiones. El GEIN, además, guarda
en su museo los ejemplares requisados de El Diario en los que, antes de
su asesinato, se realizó una campaña de desprestigio del dirigente en la que se
le acusó, entre insultos y otras lindezas, de "vende obreros".
El periodista Ricardo Uceda en su libro dedicado al Grupo Colina sostiene que el asesinato del dirigente no fue obra de este grupo paramilitar. Ni siquiera la CVR [Comisión de la Verdad y Reconciliación], en su Informe Final, se atreve a determinar la autoría del crimen. No obstante, Indira Huilca, la hija del asesinado dirigente, ha hecho carrera política presentándose como víctima del Estado y del fujimorismo, pero no del terrorismo. Por ello, su familia cobró una considerable reparación civil proveniente de los impuestos que pagan todos los ciudadanos (2024: 33 y 34).
Aunque el autor estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú,
no se ha dejado avasallar por el discurso hegemónico de los senderólogos de
izquierda y, por el contrario, ejerce su rol de periodista con la mayor
objetividad posible, procurando desentrañar la verdad de los hechos estudiados y
sin apasionamientos, lo que hace valioso el libro.
A diferencia de los senderólogos, el autor ha consultado con los
protagonistas que confrontaron directamente contra los terroristas de SL como
los miembros del GEIN, entre ellos, Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro; y también
ha consultado al que fue jefe de la Dircote (Dirección contra el Terrorismo), Óscar
Arriola Delgado, a fin de conseguir más datos para su libro y tener una visión más completa de aquellos trágicos episodios. Ese es un punto a
destacar porque la historia se construye confrontando los hechos con todos los
involucrados y evitando sesgos ideológicos que puedan inclinar la balanza hacia
un lado cuando el investigador solo debe preocuparse por transmitir la verdad.
En el libro, además, se mencionan temas que no aparecen en otros estudios sobre terrorismo o que sí aparecen, pero no con los detalles que aquí se ofrecen como el número de instituciones de desarrollo agrario destruidos o quemados por SL, el uso de niños bomba y pioneritos, la falsa lucha contra el individualismo y el sentimiento del amor en los senderistas, el deseo de empobrecer a los peruanos que gozaban de una fuente de ingresos aseguradas y regular, la matanza de los Húsares de Junín, el caso Uchuraccay, la masacre en Soras, etc. Veamos un ejemplo al respecto sobre lo ocurrido en Soras, Ayacucho, en donde Vela Carrillo incluso cuestiona la versión disimuladamente parcializada de la CVR (integrada casi exclusivamente por intelectuales de izquierda) en su mención de los hechos:
De acuerdo con la COMISEDH [Comisión de Derechos
Humanos], son 109 las víctimas, incluyendo ancianos, mujeres y niños, las que
perdieron la vida en manos de Sendero Luminoso en la jornada homicida que se
inició a las 8 de la mañana y terminó pasadas las 8 de la noche del 16 de julio
de 1984. La fiscalía, sin embargo, afirma que fueron 117 personas asesinadas
por el comunismo en Soras. La masacre por décadas se mantuvo oculta.
La CVR, tan puntillosa y exhaustiva con las
'ejecuciones extrajudiciales' perpetradas por policías o militares, menciona en
su Informe Final ligeramente el caso Soras (dentro del Tomo IV. Sección
Tercera: Los escenarios de la violencia. Capítulo 1: La violencia en las
regiones), a pesar de que fue muchísimo más cruel y sanguinaria que la Masacre
de Lucanamarca.
Recién, 28 años después, el ex procurador Julio Galindo desempolvó el caso y logró que, en diciembre de 2012, la cúpula de Sendero Luminoso fuera procesada como responsable mediato de las matanzas en Soras. Abimael Guzmán murió sin ser sentenciado por estas muertes, que se suman a la infinidad de atrocidades ordenadas por él y cometidas por su banda de asesinos. Los terroristas que componen el denominado Comité Central de Sendero Luminoso, entre ellos, Elena Iparraguirre, Laura Zambrano, Osmán Morote, Oscar Ramírez Durand, Margot Liendo Gil, en cambio, sí tienen que responder ante la justicia y ante las víctimas por estos hechos que ensangrentaron a las humildes comunidades ayacuchanas. Sin embargo, Víctor Quispe Palomino está acusado como el responsable material de la muerte de 117 personas, mientras permanece escondido en el VRAEM. Desde ahí, lidera los remanentes que Sendero Luminoso mantiene en la zona cocalera más importante del país (2024: 109 y 110).
Por lo señalado, un libro muy recomendable de leer por los jóvenes sobre todo, y que sería oportuno incluirlo en el plan lector de los colegios de secundaria para que las futuras generaciones conozcan nuestro pasado reciente y la historia no se vuelva a repetir
Si esta entrada ha sido de tu agrado o te ha sido útil, compártela con tus seres queridos.
_____________
Nota: La foto del libro al inicio de esta
reseña fue tomada por Marco Antonio Román Encinas.
Bibliografía
VELA CARRILLO, ALDO. Sendero Luminoso para dummies. Lima: Kokoro Books, 2024.
miércoles, 12 de marzo de 2025
CINCO VERSIONES DE UN INCIDENTE ENTRE GEORGETTE VALLEJO Y GERARDO DIEGO II
En esta segunda parte de este artículo, veremos las restantes versiones que quedaron pendientes de mencionar y citar. La tercera versión aparece en el libro de memorias El pez en el agua, de Mario Vargas Llosa, en donde se señala lo siguiente al respecto:
…André Coyné tradujo «El desafío» al francés, pero fue Georgette Vallejo la que revisó y pulió la traducción, trabajando conmigo. Yo conocía a la viuda de César Vallejo porque iba con frecuencia a visitar a Porras, pero sólo en esos días, ayudándola en la traducción, en su departamento de la calle Dos de Mayo, nos hicimos amigos. Podía ser una persona fascinante, cuando contaba anécdotas de escritores famosos que había conocido, aunque ellas estaban siempre lastradas de una pasión recóndita. Todos los estudiosos vallejianos solían convertirse en sus enemigos mortales. Los detestaba, como si por acercarse a Vallejo le quitaran algo. Era menuda y filiforme como un faquir y de carácter temible. En una célebre conferencia en San Marcos, en la que el delicado poeta Gerardo Diego contó bromeando que Vallejo se había muerto debiéndole unas pesetas, la sombra de la ilustre viuda se irguió en el auditorio y volaron monedas sobre el público, en dirección al conferencista, a la vez que atronaba el aire la exclamación: «¡Vallejo siempre pagaba sus deudas, miserable!» (1993: 233 y 234).
La cuarta versión está registrada en el artículo «En el nombre de Vallejo», de Enrique Sánchez Hernani, publicado en Letras.s5, página chilena dirigida por Luis Martínez S. Sánchez Hernani, citando el libro Georgette Vallejo al fin de la batalla, de Miguel Pachas Almeyda, refiere lo siguiente:
En 1964 cobra su segunda víctima. El poeta Gerardo Diego llega a Lima y lee unas cartas del vate peruano donde este confiesa que le debe un dinero. Georgette, en primera fila del auditorio, en la Universidad de San Marcos, le lanza un grito feroz y se retira llorando, gesto que algunos aplauden y otros pifian. La Cámara de Diputados debatió, a raíz del hecho, una moción para expulsar a Diego ante el agravio a Vallejo, que no prosperó (2008, párr. 4, véase: https://tinyurl.com/3emfu3fz).
La quinta versión la ofrece el crítico literario peruano Julio Ortega en la conferencia titulada «César Vallejo en tiempos de penuria», que forma parte del Programa de Literatura Peruana organizada por la Biblioteca Nacional del Perú, y que fue colgada en su canal de YouTube el 30 de julio del 2020. Cito:
Estuvo un poeta español, muy mayor, que pasó por Lima, y dio [sic] una lectura, una charla en San Marcos. Y este hombre había escrito o contado que le había prestado dinero a Vallejo. Vallejo se prestaba dinero, pero era una costumbre de la época. El que tenía algo prestaba al otro, etc. Y este poeta, el español, contó que le había prestado dinero a Vallejo, y Georgette estaba allí. Y ella metió su mano en su cartera y agarró un puñado de monedas y se las tiró al pobre poeta. Fue una humillación brutal. O sea que era extraordinariamente radical, violenta en su defensa de la imagen del poeta. Y además no tiene nada de malo, en esa época todo el mundo se prestaba dinero porque a todo el mundo le faltaba dinero. El único modo era prestarse. Y este poeta tenía dinero y le prestó. Y cometió, digamos, el error de tacto de contarlo, pero la sanción que recibió fue brutal (véase a partir del minuto 23:35: https://tinyurl.com/2p6zudup).
Si esta entrada ha sido de tu agrado o te ha sido útil, compártela con tus seres queridos.
______________________
Nota: La foto, al inicio de esta entrada, fue tomado de la siguiente dirección electrónica: https://tinyurl.com/3t8cvfbw
Bibliografía
CASTAÑON, JOSÉ MANUEL. «Las viudas abusadoras». En Los Cuadernos del Norte. Revista Cultural de la Caja de Ahorros de Asturias, Año VII, N° 938, de octubre de 1986. Consultado el 28 de febrero del 2025 en https://tinyurl.com/57zw4r6e
ORTEGA, JULIO. «César Vallejo en tiempos de penuria». En canal de YouTube de la Biblioteca Nacional del Perú, 30 de Julio del 2020. Consultado el 28 de febrero del 2025 en https://tinyurl.com/2p6zudup
SÁNCHEZ HERNANI, ENRIQUE. «En el nombre de Vallejo». En página web Letras.s5, 27 de febrero del 2025. Consultado el 28 de febrero del 2025 en https://tinyurl.com/3emfu3fz
VALLEJO, GEORGETTE. Vallejo: ¡Allá ellos, allá ellos, allá ellos! Lima: Editorial Zalvac, 2012.
VARGAS LLOSA, MARIO. El pez en el agua. Memorias. Barcelona: Editorial Seix Barral, 1993.
viernes, 28 de febrero de 2025
CINCO VERSIONES DE UN INCIDENTE ENTRE GEORGETTE VALLEJO Y GERARDO DIEGO I
Sobre el incidente que hubo entre la viuda de César Vallejo, Georgette, y el poeta español Gerardo Diego, he encontrado cinco versiones directas o indirectas contadas por cinco escritores que difieren en sus detalles, entre ellas se encuentra la versión de la viuda protagonista del incidente en mención.
En esta ocasión, me eximiré de comentar las versiones halladas (que podrían no ser todas seguramente) y me limitaré a dejar un registro de ellas para que el lector saque sus propias conclusiones. Esta forma de proceder, además, permitirá que este artículo, que se divide en dos partes, no se extienda demasiado.
Ordenaré las versiones mencionadas en orden cronológico ascendente por lo que corresponde citar primero a la protagonista del incidente: Georgette de Vallejo, quien relata lo siguiente en su libro Vallejo: ¡Allá ellos, allá ellos, allá ellos! (solo cuento con la versión digital de la primera reimpresión del libro hecha por la Universidad Alas Peruanas en el 2012, pero la primera edición impresa se publicó por la Editorial Zalvac en el año 1978):
Un día surgirá Gerardo Diego. Ha cruzado un océano para venir a leer en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú, unas cartas en las que Vallejo le pide dos veces un préstamo. La compañera de Vallejo, quien ha presentido al personaje, se ha colocado muy cerca del conferencista. Se levanta y avanzando hacia él le dice: «Aquí tiene usted su dinero». G. Diego rehúsa el sobre —él ha venido a dañar— y prosigue su lectura: «...Juan Larrea le dio a Vallejo para que lo copiara a máquina un manuscrito suyo, libro que tuvo mucha influencia sobre la obra de Vallejo”. Al proferir tal disparate, hasta su propia voz se ha hecho imperceptible como si, encogiéndose, el órgano vocal se hubiese estremecido de estupor y de vergüenza ante tal veneno. Dos veces rechazará G. D. el reembolso de la deuda de Vallejo: no ha venido sólo a dañar. Obedece además a un segundo cálculo. Va a entregar las cartas de Vallejo a su viejo amigo y cómplice Juan Larrea, quien las juntará con las suyas, constituyendo los archivos del Aula llamada Vallejo. En el momento en que Vallejo pide dichos préstamos, la editorial Ulises a quien las tres ediciones seguidas de RUSIA EN 1931 han salvado de la quiebra, no le ha pagado sus derechos de autor. ‘Ulises’ (así llamaremos al editor) aunque perfectamente enterado de la apremiante precariedad material en la que se debate el autor de RUSIA EN 1931, no los pagará… (2012: 66).
La segunda versión se encuentra en el artículo «Las viudas abusadoras», de José Manuel Castañón, publicado en Los Cuadernos del Norte. Revista Cultural de la Caja de Ahorros de Asturias, Año VII, N° 938, de octubre de 1986, del que cito el fragmento pertinente:
… quiero anticipar que Gerardo Diego, hoy ya casi nonagenario y tan ausente a la diatriba de la agencia internacional AFP de Lima, que en momentos de angustia económica para César Vallejo, le prestó mil pesetas, lo que entonces no eran unas monedas, sino tres sueldos mensuales como profesor o mil soles en el Perú. El poeta Gerardo Diego que sólo contaba con su sueldo de profesor de literatura para vivir, se las prestó a Vallejo, porque le admiraba y sabía que necesitaba ese dinero para desplazar desde Madrid a París a Georgette. César le escribía lamentando no poder devolverle esa cantidad de mil pesetas e incluso le pedía otra cantidad más pequeña, que sí le devolvió. Esas cartas de Vallejo, hoy en su «Epistolario General», son las que leyó el poeta español en Lima, en algunos fragmentos, y no para ofender la memoria del poeta, sino para mostrar lo mucho que le admiraba desde que le dedicó para la segunda edición de «Trilce», el poema «Valle Vallejo».
[…] Georgette debía saber muy bien que esa cantidad que Gerardo prestó a su esposo, era para atender a sus gastos y, por tanto, más que armarle un escándalo tirando monedas de una cesta a la cara del poeta español, si tanto le torturaba la deuda que jamás soñó Gerardo reclamar aun siendo pobre, la viuda abusadora tenía que dejar de serlo y saludar con afecto al poeta español, quien había venido a dar conferencias a la América para ver si ganaba —así me lo confesó en una carta con ternura—, unos dinerillos para poder obsequiar un piano a una de sus hijas que se le casaba por entonces. Los poetas por grandes que sean no ganan como los cantantes, y Gerardo Diego aun dando recitales al piano, lo mismo. Dudo que haya podido comprar un piano a su hija (1986: 79) (véase: https://tinyurl.com/57zw4r6e).
En la segunda parte de este artículo, veremos las otras tres versiones del incidente ocurrido entre Georgette Vallejo y Gerardo Diego.
Si esta entrada ha sido de tu agrado o te ha sido útil, compártela con tus seres queridos.
______________________
Nota: La foto, al inicio de esta entrada, fue tomado de la siguiente dirección electrónica: https://tinyurl.com/26nm9mmy
Bibliografía
CASTAÑON, JOSÉ MANUEL. «Las viudas abusadoras». En Los Cuadernos del Norte. Revista Cultural de la Caja de Ahorros de Asturias, Año VII, N° 938, de octubre de 1986. Consultado el 28 de febrero del 2025 en https://tinyurl.com/57zw4r6e
ORTEGA, JULIO. «César Vallejo en tiempos de penuria». En canal de YouTube de la Biblioteca Nacional del Perú, 30 de Julio del 2020. Consultado el 28 de febrero del 2025 en https://tinyurl.com/2p6zudup
SÁNCHEZ HERNANI, ENRIQUE. «En el nombre de Vallejo». En página web Letras.s5, 27 de febrero del 2025. Consultado el 28 de febrero del 2025 en https://tinyurl.com/3emfu3fz
VALLEJO, GEORGETTE. Vallejo: ¡Allá ellos, allá ellos, allá ellos! Lima: Editorial Zalvac, 2012.
VARGAS LLOSA, MARIO. El pez en el agua. Memorias. Barcelona: Editorial Seix Barral, 1993.